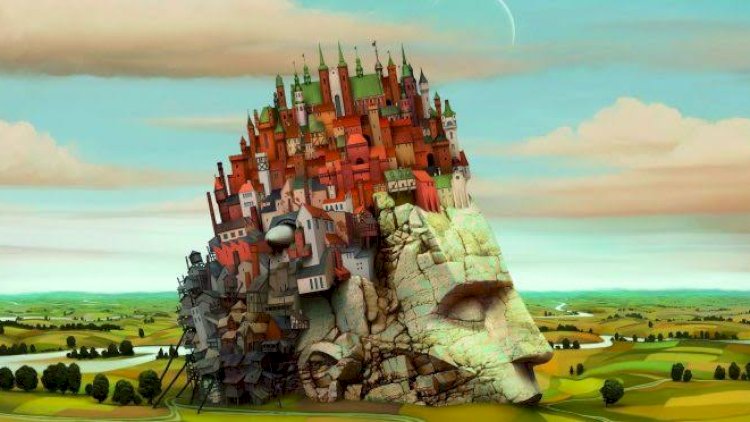
En las últimas décadas se ha desarrollado en el mundo entero una tendencia al romanticismo humanitario. Las prédicas filantrópicas que pretenden elevar al descamisado y hambriento, por el simple hecho de serlo, y únicamente en el discurso, han viciado el sentido de la verdadera transformación. El discurso político patriotero, útil hace medio siglo, ha sido sustituido por el discurso huero y vacío de salvación a los “pobres de espíritu”, a los “desamparados”, a los “hambrientos”.
Al mismo tiempo, y como se observara en la década de los 60 del siglo pasado, las reivindicaciones sociales no mencionan ni se atreven a nombrar al verdadero enemigo de estos “desamparados” por su nombre. Con consignas que hasta el día de hoy siguen repitiéndose en los pasillos de las facultades, en los cubículos académicos y en las manifestaciones “espontáneas”; los movimientos sociales se diluyen bajo el grito de “prohibido prohibir”, “abajo el patriarcado”, “por un mundo más humano e inclusivo” y frases por el estilo. En todo ello no hay ni sujeto ni objeto de lucha. ¿Quién prohíbe y a quién se le prohíbe? ¿Quién representa al patriarcado y a quién oprime? ¿Un mundo inclusivo incluye a los millones de desempleados, a los trabajadores con jornadas de muerte, a los miles de migrantes que mueren cada día muy lejos de las fronteras en las que anhelan el paraíso?
Toda esta fraseología, todo este humo que de tarde en tarde llena plazas y auditorios y sobre todo, universidades, termina por no cambiar nada. Siguiendo la idea del gatopardismo, pero incluso la de un gatopardismo famélico y escuálido, ya ni siquiera se proponen “cambiar todo para que nada cambie”; ahora sencillamente se pretende “gritar todo esperando a que cambie solo”.

Estas formas de lucha, que no son novedad en nuestro siglo pero que se reproducen cada vez con más entusiasmo, tienen una explicación racional. Al pedir por todos, al hablar por todos, al reivindicar a la humanidad en general, como si todos fuésemos esencialmente iguales, es decir, con las mismas oportunidades de ser lo que quisiéramos ser, se oculta intencionalmente al único sujeto revolucionario; al ser social que podría transformar radicalmente la realidad pero que ha perdido identidad, conciencia y claridad sobre su papel histórico. Este sujeto, el proletariado, no proviene de una realidad abstracta, su reclamo no surge de una idea sino de una necesidad: la crisis sistémica del capital.
Durante siglos se ha justificado teóricamente la existencia del capitalismo como sistema hegemónico de producción con la teoría de la Economía Política Clásica. Las ideas de Smith, Ricardo y Petty que partían de la libre competencia y el libre mercado, en el que todos los productores competían en igualdad de condiciones fueron, durante el siglo XVIII y XIX, aparentemente válidas. Sin embargo, esta libre competencia fue desapareciendo con el paso de los años.
La tendencia a la acumulación en el capital fue creando los monopolios, es decir, la concentración de la producción cada vez en menos manos, haciendo total y absolutamente imposible la competencia contra los dueños del mundo. Si hoy se leyeran, en este contexto, las teorías de Smith o de Ricardo, muy seguramente muchos los acusarían de radicales socialistas; nada tienen que ver sus planteamientos teóricos con la realidad que hoy se pretende justificar con ellos.
Me atrevería a decir que hoy, en lugar de hablar de un socialismo utópico, tema que ya casi nadie menciona precisamente por haber fracasado hace un siglo, debería hablarse de un capitalismo utópico. ¿Qué país en el mundo, hoy, en este siglo, puede presumir de que se vive bien bajo el capitalismo monopólico?
Así pues, quienes han acusado al socialismo científico de ser una teoría irrealizable, y fundamentan toda su crítica en la imposibilidad, otra vez, puramente abstracta, de un sistema económico de producción distinto, deberían plantearse, antes que nada, la viabilidad del capitalismo. Lo verdaderamente utópico e irrealizable es la congruencia teórico-práctica del capitalismo. Los planteamientos originales de la sociedad perfecta con la que, según los más ruines apologetas del sistema, terminaba la historia, no coinciden en absoluto con la triste realidad en la que nos encontramos.
Me atrevería a decir que hoy, en lugar de hablar de un socialismo utópico, tema que ya casi nadie menciona precisamente por haber fracasado hace un siglo, debería hablarse de un capitalismo utópico. ¿Qué país en el mundo, hoy, en este siglo, puede presumir de que se vive bien bajo el capitalismo monopólico? Ninguno, o al menos no lo pueden decir los hombres que se dedican a sostener con su trabajo este sistema tan groseramente desigual.
En vista de que hoy es imposible que el capitalismo se presuma y se defienda como el sistema ideal para la sociedad actual. Cuando en el mundo el ejército laboral “de reserva” está compuesto por casi 3 mil millones de personas con sólo mil 400 millones en activo, es decir, con trabajo (Bellamy Foster); mientras los diez hombres más ricos del mundo incrementan su fortuna “a un ritmo de 15,000 dólares por segundo, o lo que es lo mismo, 1,300 millones de dólares al día” (Oxfam). ¿No sería necesario redefinir el sentido de las luchas y las demandas sociales? Ante la exigencia de un sujeto revolucionario no debemos ni pensar que surja éste de la crítica a algún efecto del caos sistémico como la contaminación, la discriminación racial o la lucha por los derechos de los animales. El efecto tiene que surgir directamente de la causa.

Cuando el sistema se observa enemigo de 99.99% de la humanidad, cuando la realidad ha demostrado la caducidad del capital, deberá surgir el redentor de la propia entraña del monstruo; el sujeto histórico que se haga cargo de la necesaria transformación. Pero éste, a diferencia de los héroes hollywoodenses, no vendrá constituido como individuo, sino como clase. Solo la clase trabajadora podrá salvarse a sí misma y salvar a la humanidad. No hablamos aquí de los “humildes” y “desamparados” en general. La clase revolucionaria no puede estar constituida por parias e ilotas.
Debe generarse en torno a su propio ser social una “moral de productor”, es decir, construida sobre el conocimiento del sistema, sobre sus condiciones y sus características, así como sobre una táctica específica de transformación. La idea leninista no ha dejado de ser vigente “sin teoría revolucionaria no hay práctica revolucionaria”. De tal manera que, ni la lucha abstracta en la que se grita por todo, pero no cambia nada, ni la “moral de esclavos” que pretende del paria la redención como milagro divino, sirven verdaderamente al revolucionario.
La clase que produce debe educarse y ponerse a la altura de la tarea histórica que se le ha asignado. Sólo podrá llamarse revolucionaria la clase que se organice, eduque y actúe, bajo una teoría científica de transformación social, a saber, el materialismo histórico. De otro modo, seremos cómplices de la agonía a la que desde hace siglos están llevando los dueños del mundo y del capital a toda la humanidad.
0 Comentarios:
Dejar un Comentario